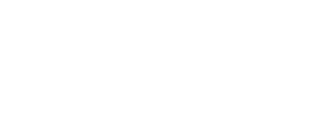Para ayudar a esta reflexión, y posteriores, vamos a revisar que opinaron 3 filósofos en distintas épocas pasadas, sobre la democracia.
Los filósofos elegidos han sido: Spinoza: Tratado teológico-político (1670); Jean-Jacques Rousseau El contrato social (1762); y Friedrich Nietzsche: Más allá del bien y del mal (1886)
Spinoza nos dice en relación con la democracia: “Asociación general de los hombres, que posee colegialmente el supremo derecho a todo lo que puede. De donde se sigue que la potestad suprema no está sometida a ninguna ley, sino que todos deben obedecerla en todo. Estamos obligados a cumplir absolutamente todas las ordenes de la potestad suprema, por más absurdas que sean, a menos que queramos ser enemigos del Estado y obrar contra la razón, que nos aconseja defenderlo con todas las fuerzas. Porque la razón nos manda cumplir dichas órdenes, a fin de que elijamos de dos males el menor” (1)
Jean-Jacques Rousseau, describe a la democracia como: “El soberano puede, en primer lugar, entregar las funciones del gobierno a todo el pueblo o a la mayor parte de él, de modo que haya más ciudadanos magistrados que ciudadanos simplemente particulares. Se da a esta forma de gobierno el nombre de democracia.
Puede también limitarse el gobierno a un pequeño número, de modo que sean más los ciudadanos que los magistrados, y esta forma lleva el nombre de aristocracia.
Puede, en fin, estar concentrado el gobierno en manos de un magistrado único, del cual reciben su poder todos los demás. Esta tercera forma es la más común, y se llama monarquía, o gobierno real.” (2)
Friedrich Nietzsche, no da una definición estricta de democracia (como Spinoza o Rousseau), sino que la trata en clave crítica, como un fenómeno cultural y moral. Usa la palabra democracia como un concepto crítico, tratando de señalar lo que llama igualitarismo moderno, que suprime la excelencia, la individualidad creadora y la jerarquía vital.
Destacar
- Democracia como moral de rebaño (Aforismo 202): Movimiento democrático como una prolongación “simbólica” del cristianismo, una moral de rebaño que nivela y uniforma, reprimiendo lo fuerte y lo creativo.
- Democracia como igualación forzada (Aforismo 242): Democratización de Europa como una nivelación fisiológica del ser humano hacia un tipo gregario, útil y mediocre, pero que paradójicamente facilita el surgimiento de “tiranos”
- Democracia como “expresión del nihilismo” o síntoma de decadencia (Aforismo 203): Democracia es un “movimiento de decadencia”, lo que sugiere un matiz nihilista: la democracia no produce, sólo destruye. (3)
A partir de este conocimiento, nos atrevemos a dar nuestra opinión y con todo ello la idea es conseguir vuestra opinión.
Qué significa la palabra democracia
Nos encontramos la palabra democracia presente en discursos políticos, en aulas, en medios de comunicación y en conversaciones cotidianas. Todos la pronunciamos con cierta familiaridad, como si compartiéramos su significado. Pero… ¿realmente lo hacemos? ¿Existe un acuerdo verdadero sobre qué implica, más allá de su etimología(⁴)?
El concepto nació en la Grecia clásica, en la Atenas del siglo V a. C., y significaba literalmente gobierno del pueblo (demos + kratos, en griego). La idea era revolucionaria: las decisiones no recaían únicamente en un rey o en una élite hereditaria, sino que los ciudadanos —una parte muy reducida de la población, excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros— podían participar directamente en la vida política.
Con el tiempo, el concepto evolucionó y se expandió: hoy lo vinculamos con elecciones libres, división de poderes, participación ciudadana, respeto por las minorías y libertad de expresión. Sin embargo, incluso con definiciones más amplias, no siempre hay un consenso real.
Para algunos, la democracia se reduce al acto de votar cada cierto número de años. Para otros, implica una participación constante y activa en la vida comunitaria. Hay quienes la conciben como un sistema de derechos y garantías, y quienes la ven solo como un mecanismo de mayorías.
Este desacuerdo no es trivial: si no tenemos claro de qué hablamos, corremos el riesgo de usar la palabra como un escudo retórico más que como una práctica viva.
Democracia desde la confianza, el respeto y la colaboración
Tener elecciones no siempre significa tener democracia. Un sistema democrático puede existir en el papel y, aun así, carecer de espíritu democrático en la vida real. Es ahí donde entran tres valores esenciales: confianza, respeto y colaboración.
- Confianza: no se trata de una fe ciega, sino de la convicción de que las instituciones y las personas pueden actuar con honestidad, con la mirada puesta en el bien común. Sin confianza, la participación se debilita y la ciudadanía se vuelve pasiva o escéptica.
- Respeto: la democracia implica escuchar y proteger a quienes piensan distinto, incluso si sus ideas nos incomodan. Respetar no es aprobar, sino reconocer la legitimidad de la diferencia. Hemos de ser conscientes de que cada uno/a de nosotros/as cede parte de su libertad para alcanzar junto a la libertad que cede otro/a una amplia diversidad de acciones de las cuales nos podemos ayudar, favorecer el conjunto de la ciudadanía.
- Colaboración: ningún grupo, por mayoritario que sea, puede resolver todos los problemas solo. La colaboración permite construir soluciones más amplias y sostenibles, uniendo capacidades y perspectivas.
Cuando estos valores se diluyen, la democracia se vacía de contenido y se convierte en un simple trámite institucional.
La democracia como cultura, no solo sistema político
Si reducimos la democracia a un mecanismo para elegir representantes, perdemos su esencia.
Es también una forma de convivir:
- Escuchar al otro incluso si no estoy de acuerdo. Escuchar al otro, como legitimo otro/a aunque nuestras observaciones sean diferentes. La Conversación nos llevará a puntos de acuerdo y armonía.
- Aceptar que la verdad no siempre está en un solo lado. ¿Qué es verdad? “la verdad no existe, lo que existe son consensos en la convivencia. La verdad no es algo externo y absoluto, sino una construcción que surge en el lenguaje, en la interacción, y en la convivencia de observadores” (H. Maturana)
- Decidir pensando en el bien común, no solo en el beneficio del propio grupo.
¿Para todos o solo para “los nuestros”?
Aquí llegamos a una de las pruebas más difíciles. Es fácil defender la democracia cuando beneficia a quienes comparten nuestras ideas, pero el verdadero compromiso se demuestra cuando extendemos esos principios a quienes piensan diferente, provienen de otros contextos o pertenecen a grupos con los que no coincidimos.
La “democracia parcial” —la que solo aplica dentro del propio círculo ideológico, cultural o social— erosiona la confianza colectiva y abre la puerta a la exclusión y la polarización. Si el demos no incluye a todos, volvemos a la Atenas del siglo V a. C.: un modelo que se llamaba democrático, pero que dejaba a muchos fuera.
Un compromiso vivo
La democracia no es un logro alcanzado de una vez para siempre, sino una construcción diaria. Se fortalece cuando la ejercemos en todos los ámbitos: en las instituciones, en los barrios, en las organizaciones, en las familias.
Practicarla requiere más que leyes: necesita hábitos de disposición a escuchar, y una ética que anteponga el bien común a la victoria personal o de grupo.
Si queremos que la democracia sea más que una palabra bonita, debemos empezar por un acuerdo mínimo sobre qué significa y cómo la ejercemos. Y ese ejercicio no puede limitarse a unos pocos: debe abarcar a toda la comunidad, sin excepciones. Solo así podremos decir que vivimos en un sistema donde el pueblo —todo el pueblo— tiene voz y poder reales.
Y, tú ¿qué opinas? Puedes enviarnos tus comentarios a nuestro correo info@fundaciontorresyprada.org
- Spinoza, Tratado teológico-político (1670), p.414, 415 (edición Alianza Editorial (séptima reimpresión 2024)
- Jean-Jacques Rousseau El contrato social (Libro III, Capítulo III, “División de los gobiernos”)(1762),
- Friedrich Nietzsche: Más allá del bien y del mal (1886) Indicación aforismos (ediciones Alianza, Biblioteca de Autor), Aforismo 2023 (p. 130-150); Aforismo 242 (p. 240-260); Aforismo 203 (p. 140-180)